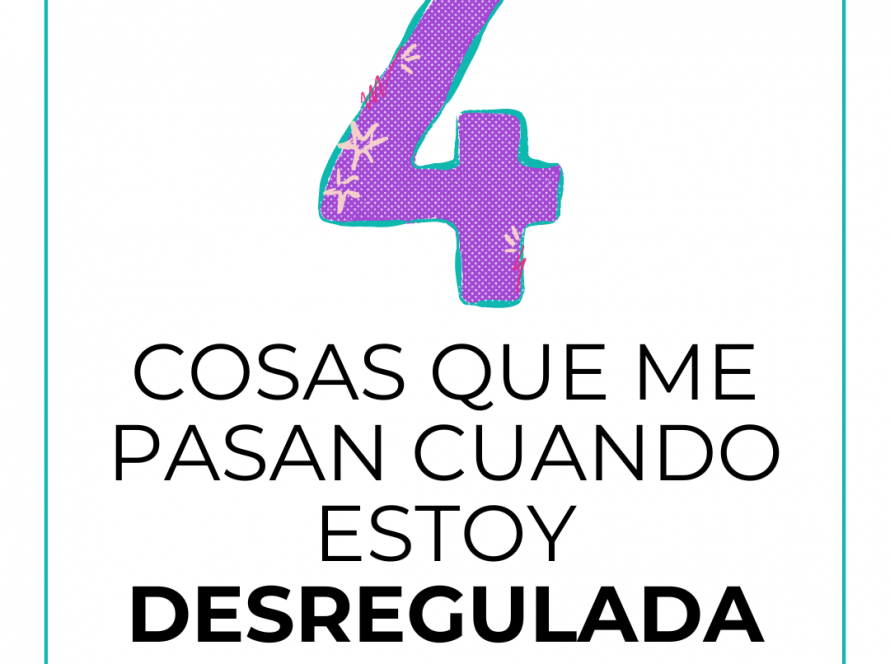En alguna ocasión he hablado de la caja de botones que tanto me gustaba de niña.
No era sólo “una caja de botones”. Era la caja de botones de mi abuela.
Nunca he hablado de mi abuela porque aún habiendo pasado 15 años hay días que cojo el teléfono para llamarla o cierro los ojos y deseo con todas mis fuerzas que todo haya sido una pesadilla. A ella le dedicaré un escrito entero un día que tenga las fuerzas para hacerlo.
La caja en cuestión estaba en casa de mi abuela y debido a varios motivos familiares, he estado muchos años sin saber nada de la caja, pero acordándome. Es uno de mis recuerdos más presentes de mi infancia.
Hace unas semanas, a raíz de un asunto familiar, confirmé que la caja ya no existía y tuve que “cerrar” este asunto. Renunciar definitivamente a recuperarla.
He tenido siempre tan presente la dichosa caja, que hace unos meses uno de mis hijos me dijo que estaba coleccionando botones. Le pregunté el porqué y me respondió “porque sé que te gustan y te gustaría tener esa caja” (no pueden ser más maravillosos).
¿Qué he hecho?
Pues hace unos días decidí tener mi caja de botones y me puse manos a la obra.
¿Qué ha ocurrido?
Pensaba que el efecto sería más bien sentimental, que me ayudaría a sanar un poco ese dolor por no tener “mi caja”.
La realidad es que he descubierto que es una herramienta espectacular para mi regulación sensorial. Y me pregunto: ¿igual por este motivo la echaba tanto de menos? Siempre la he recordado como momentos de evasión de “todo”, de calma, de tranquilidad…
Ahora me relaja manosearlos, sumergir las manos en ellos (el cuerpo entero sería un espectáculo ahora mismo fuera de mi alcance), ordenarlos por colores y tamaños… ¡Probadlo!
El único defecto es el ruido cuando tengo la hipersensibilidad auditiva disparada, pero con unos auriculares o música alta, queda solucionado.
Hasta aquí un poco más de mis cosas.